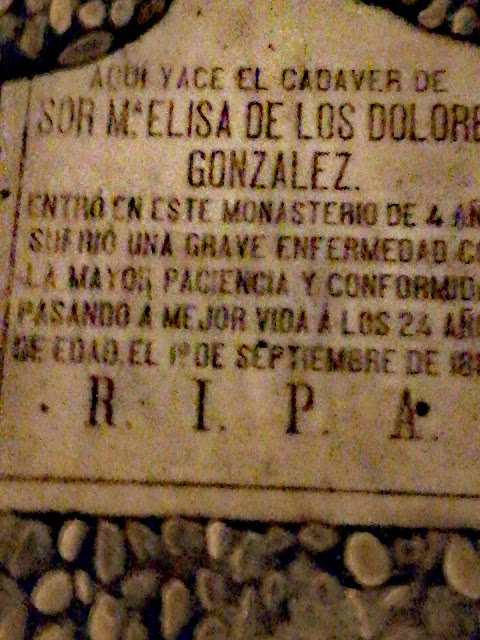|
| https://www.blogger.com/blog/post/edit/515963 |
Lo encontraron un día, en un rincón de las dependencias que antiguamente ocupaban los animales, entre aperos de labranza polvorientos, un arado viejo y varios rastrillos desdentados. No se preguntaron qué hacía allí aquel mueble, ni mucho menos imaginaron su incalculable valor.
Debido a su gran tamaño costó
trabajo sacarlo al exterior. Estaba tan sucio y tan lleno de mugre que
enseguida pensaron que no tendría más destino que el hacha y una chimenea del
convento.
Lo primero fue fregarlo, a lo
bruto, a manguerazo limpio y después a
restregones exhaustivos con estropajo de aluminio y jabón de sosa, para poder
retirar la roña que lo envolvía desde, vete tú a saber, cuántos siglos. Poco a poco, aquel armatoste, empezó a
mostrar su verdadera fisonomía.
Cuando empezó a asomar la
marquetería de la superficie superior y en los laterales se encontraron
delicadas cenefas de taracea, abandonaron tan expeditivos métodos y
continuaron limpiándolo ya con tal
cuidado que parecía que lo que tenían entre manos no era otra cosa sino una
tierna criatura.
Fueron, entonces, trabajando
con delicados cepillos, pinceles de suave pelaje, lija del grano más fino, de
manera que nada pudiera dañar la estructura ni la decoración de aquel paralelepípedo
rectangular, apoyado sobre cuatro patas salomónicas de casi un metro de altura,
Que el frontal del mueble
apenas presentase ornamentación les llevó a pensar, como
mostraron los trabajos posteriores, que correspondía a una hoja abatible que se
posicionaba horizontalmente para permitir usarlo como escritorio, al apoyarla sobre dos
travesaños que se extraían de los laterales del mueble.
Fue la Hermana Coral, gitana del Albaicín, la
que se metió de lleno en la complejidad de los trabajos. Hija y nieta de
ebanistas de renombre, supo con
prontitud encontrar los útiles necesarios para la recuperación de aquel extraño
mueble. Con dos novicias jóvenes recién llegadas al convento, una de ellas de
origen incierto, pudieron romper la cerradura oxidada, casi escondida entre la
mugre, y abrir aquella misteriosa caja de pandora.
Para sorpresa de todas, el
interior del mueble estaba en buenas condiciones, habida cuentas de cómo habían
encontrado lo de afuera. Cuatro cajoncitos enmarcaban tres estantes, lo que no
dejaba lugar a dudas sobre el uso del bargueño. Con mucha precaución se fue
vaciando el mueble y entregado a la hermana Margarita lo obtenido. Se sacaron
las ocho gavetas y se dejó para más adelante la tarea de restaurarlas y de
examinar, con calma, su misterioso contenido. La madera del interior aunque
era de roble, no tenía ni la calidad ni
la calidez de la exterior, no presentaba ornamentaciones ni arabescos de ningún
tipo aunque sí precisaba un urgente barnizado.
Se retomó por tanto la
restauración del mueble y, acabada la limpieza de cada uno de los materiales
que lo conformaban, se empezaron a recuperar los preciosos decorados de
taracea; el nácar se llevó a su sitio, se restituyó el faltante de hueso y de
las otras maderas deterioradas, se encoló, se estucó y se aplicó, para
finalizar una protección general con
cera de abeja. Se limpiaron y repararon los herrajes oxidados y se colocó una
nueva cerradura. El mueble terminado luciría orgulloso en la biblioteca.
Margarita dedicó muchas noches a revisar aquellos latinajos encontrados. Su contenido siguió y sigue siendo hoy en día un secreto…